Hay personas a quienes creemos inmortales. Como vinieron a este valle de lágrimas antes que nosotros y ya eran mayores, queremos pensar que se limitan a envejecer indefinidamente. Suelen pertenecer a esta categoría algunos vecinos del pueblo de los padres, las figuras públicas (¿cómo va a morirse Prince, si es Prince?) y los catedráticos de universidad. Lluís Izquierdo pertenecía a esta última especie de inmortales y por eso hablar de él en pasado se hace tan extraño.
A Izquierdo cabe asociarlo a esos tiempos en que coleaban en la universidad las aulas en grada atiborradas de estudiantes de filología. Aulas con mucha madera. Aulas en las que se podía fumar. Él no lo hacía en clase, pero sí fuera. Fumaba en pipa, de manera que dejaba tras de sí un rastro de tabaco dulzón y un frufrú de ropas marrones y verdes. Visto de lejos, ofrecía el aspecto de un pescador de río. Un río caudaloso, preferentemente de Tubinga, o tal vez un río llamado Carlos o Dámaso o Lluís —Izquierdo vivió en Washington y Cincinatti.
Lo tuve de profesor un par de asignaturas en la Universidad de Barcelona. Bastó con Poesía española del siglo XX para darme cuenta enseguida de su singularidad. Sus clases establecían una guerra sin cuartel contra el tópico, contra la frase hecha y contra el pensamiento adocenado. Un día pidió en clase que alguien completara el refrán que empieza “En los nidos de antaño…”. Yo, como tenía fresco el Quijote, ante el espeso silencio general, dije en voz alta: “No hay pájaros hogaño”. Me felicitó. Pero el verso de Luis Cernuda que Izquierdo quería comentar, en vez de un hogaño, tiene un “amigo”. Por eso me imagino que le era grato al profesor: porque se rompía el horizonte de expectativas, porque se apartaba de lo esperable, porque modificaba una tradición compartida. Otro de los rasgos más acusados de la personalidad profesoral de Izquierdo era un sentido del humor sutil. Como cuando dijo que Gerardo Diego no era franquista, que no se fue al exilio porque tenía un piano.
En 2005 me publicaron un poemario y se lo remití al profesor Izquierdo. Él me envió una carta manuscrita amabilísima, gracias a la cual me di cuenta de que Izquierdo, siguiendo a Juan de Valdés, escribía como hablaba, cosa que en su caso quería decir de una manera irreproducible, ya que sus líneas están llenas de recovecos, de meandros y de correcciones. Es una escritura que tiende al interrogante, al paréntesis y al inciso: en dos páginas, hay ocho frases entre paréntesis y cuatro entre guiones.
Después de esta carta quise visitarlo en la universidad. Quizás me presenté sin avisar. En persona, no encontramos nada que decirnos. Pero la falta de sintonía en aquel encuentro no empaña el gran recuerdo que guardo de él.
Por la manera de ser en clase, muchos le guardaremos siempre un fervor secreto o confesado. Porque, sin exagerar, se puede decir que fue un maître a penser, alguien que no se limitaba a repetir año tras años unos apuntes amarillentos, sino que ofrecía siempre perspectivas estimulantes, visiones insólitas y frases cuasiaforísticas. ¿O no son inaugurales estas palabras sobre Jorge Guillén?: «“Beato sillón” es la pura tautología del hecho de vivir. El sillón es lo mejor para pensar, pero no por obligación, sino con complacencia. Pensar sin tener conciencia punitiva de estar pensando. Vivir de forma normal, básica y consecutiva. Indirectamente, dice que se debe saber que eso es un privilegio».
El Izquierdo de la inventiva verbal se nos ha ido río abajo y por eso hemos perdido tanto.
Recommended Posts
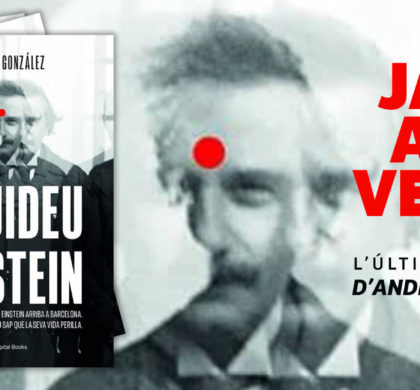
Per què un llibre com ‘Liquideu Einstein’?
03 des. 2022

Martorell, Kentucky, Benavente
11 set. 2021

‘Vertical’, de Teresa Pascual
27 des. 2019

